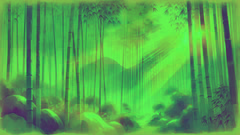Introducción
Hay un hueco del mundo donde la niebla se posa como un pensamiento y la tierra recuerda las pisadas de animales y las historias. El valle de Darragh no albergó siempre solo ovejas y piedra; conservaba un registro de nombres —un registro tejido de setos, arroyos y de las pequeñas maldiciones que la gente susurraba con las manos en copa cuando un plan fallaba o un niño se portaba mal. La Púca vivía en ese registro, no como una entidad única, sino como un resto, un destello de posibilidad al borde del sentido. Algunas noches era un caballo con ojos como carbón húmedo; otras, un hombre que sonreía con demasiados dientes; en una ocasión, una cabra que tarareaba como campanas de iglesia lejanas. La gente decía que era un espíritu, pariente de los seres de las hadas, o un diablo enviado para enseñar a los niños a cuidar sus pasos. Las madres viejas advertían a los suyos que dejaran un cuenco de leche junto al umbral y una ramita junto al hogar para impedir que la Púca hiciera un paseo nocturno sobre un cuerpo dormido. Y, sin embargo, pese a todo el miedo y al hervor de la papilla sazonada con sal para mantener las travesuras a raya, la Púca hablaba una lengua más compleja de la que el pueblo podía traducir. Se deleitaba en los ángulos inestables de las vidas humanas, en las bisagras de la elección y en los pequeños actos que podían deshacerse con una pezuña, un susurro o un cambio repentino de piel. En estas páginas pediré al valle que recuerde qué fue la Púca y qué significó para la gente que compartía la tierra con ella: que caminemos por páramos y veredas, que escuchemos el golpeteo de cascos al amanecer y el roce del pelo de cabra en el brezo, y que sopesemos la travesura frente a la misericordia en un paisaje que rara vez ofrecía respuestas fáciles.
Orígenes y presagio
El valle recordaba a la Púca antes de que tuviera un nombre, y los nombres cambiaban la naturaleza de las cosas. En la versión más antigua, que los videntes y los custodios de los cantos fúnebres de lengua lenta conservaron pronunciando en noches de turba, la Púca surgió cuando la frontera entre lo humano y lo más-que-humano fue rozada por el dolor. Un niño había sido arrebatado por la fiebre en un año de cebada pobre, y los lugares salvajes respondieron al lamento de la familia soltando a uno de los suyos. Si la criatura brotó del duelo o de la inclinación de las estrellas importaba menos para quienes viven con señales que para los eruditos; lo que les importaba era que la Púca llegó como un recado y como un enigma. Ofrecía los mecanismos del cambio: un paseo nocturno que podía liberar a un hombre de un mal sueño, un carro roto que de pronto quedaba arreglado, un amante vislumbrado y luego denegado. Quienes la encontraban se llevaban la marca de la historia y el convencimiento de que el mundo tenía agencia.

La gente del valle hacía rituales casi por accidente. Cuando la cosecha fallaba, dejaban cuencos de leche; cuando el ganado paría de manera extraña, colocaban ramitas y piedras en patrones para confundir a aquello que pudiera encapricharse con la cría. A la Púca le gustaban los patrones y admiraba la pequeña aritmética de la superstición humana. Esos actos se convirtieron en un lenguaje, un ida y vuelta: los humanos ofrecían, la Púca probaba límites y las comunidades ajustaban su etiqueta en consecuencia. Algunos la llamaban guardiana, otros la tachaban de embaucadora y unos pocos, con ojos habituados a los bordes duros del hambre, la llamaban cruel. La identidad de la Púca cambiaba con cada historia contada junto al fuego de turba. Para el terrateniente que quería conservar su extensión de tierra, era un agente del caos; para una viuda solitaria, era un fantasma que a veces liberaba su pena para ser recordada en las horas de vigilia.
Sin embargo, la Púca a veces fallaba, y los fracasos resultaban instructivos. Una vez tomó la forma de una cabra para tentar a un muchacho a apartarse de un sendero junto al acantilado, pero el chico no la siguió. La cabra volvió y encontró su pezuña rota contra una piedra y al joven aún vivo. La vergüenza de la Púca no era tanto una emoción humana como una desalineación en el mundo, un error en el registro. Cuando una treta no pegaba, la criatura se retiraba y observaba hasta que el patrón de risas en la taberna o de oraciones se reparaba. Esos fallos alimentaron un gran lago de escepticismo entre la gente más cauta: si la Púca podía ser frustrada por una sola ramita o por una bondad repentina, quizás las travesuras podían responderse con pequeñas muestras deliberadas de benevolencia.
Había canciones sobre la Púca que los niños tarareaban mal, fragmentos de ritmo que les enseñaban las evasiones necesarias. Decían: no montes un caballo extraño al anochecer; no te subas a la espalda de un desconocido aunque te ofrezca buenas monedas de plata; pon sal en los umbrales; pronuncia los nombres verdaderos cuando la luna esté delgada. Los nombres importaban porque nombrar fijaba una cosa en un lugar. Un agricultor no podía simplemente llamar fértil a su campo y esperar que el mundo se aveniera; debía marcarlo, dar gracias y hablar sus límites en voz alta. La Púca escuchaba esos nombres como un río escucha la lluvia, y a veces respondía con un sonido parecido al de pezuñas sobre piedra húmeda o al balido de un animal tan lejano que se confundía con el viento. Así era como el valle se enseñaba cautela y una especie de reverencia. Con el tiempo, la Púca se volvió un espejo para la gente de Darragh: una criatura que reflejaba lo mejor y lo peor de cómo la comunidad trataba la tierra y entre sí.
No todos los encuentros eran ominosos. Una comadrona aseguró que, cuando el primer niño que atendió en un año de heladas gritó y no callaba, oyó un paso suave en la puerta y un aliento cálido sobre su muñeca. Puso una taza de leche dulce en el alféizar y, al amanecer, halló la leche intacta pero al niño dormido. La comadrona no lo contó entonces, pero la historia se filtró por la aldea como una lenta floración. Sugería que la Púca tenía un código que en ciertas horas podía mostrarse generosa, cambiando el terror por ayuda en un solo aliento. Las historias que se endurecieron en ley eran más duras: no dejes las puertas abiertas, no viajes solo al anochecer, no tomes lo que no es tuyo. Pero persistió una historia en sombra que mostraba a la Púca como una criatura que mantenía un extraño equilibrio entre la amonestación y la asistencia. La ambigüedad misma aseguró que sobreviviera en relatos que crecían y se bifurcaban como raíces.
Los rituales evolucionaron a partir de la necesidad doméstica y de una teología local. La gente comenzó a marcar los caminos con piedras talladas con cruces, a veces para apaciguar a los santos, otras para confundir a una Púca que pudiera seguir un olor en particular. Los caballos eran bendecidos en ciertos días, no solo por sacerdotes sino por mujeres de las casas que tarareaban y pasaban las manos por los flancos de los animales. Incluso la tierra misma se trataba como una vecina caprichosa. La Púca respondía a la atención. Donde los setos se reparaban y los senderos se ensanchaban por pasos cuidadosos, la criatura tendía a comportarse de maneras que preservaban esos lugares; donde el cuidado era laxo y el resentimiento amargo, multiplicaba sus trastadas. La moraleja de aquellos relatos antiguos no cabe en una sola frase; es una verdad trenzada: la responsabilidad y el cuidado hacen que lo salvaje sea menos destructivo y que la salvajería sea menos una excusa. La Púca era una suerte de termómetro social, leyendo la temperatura de la tierra y de la gente que vivía en ella, diciéndoles, por pezuña o susurro, cuando su calor menguaba.
A medida que el mundo fuera del valle empujaba con nuevos mapas y nuevas leyes, la Púca se adaptó, o fueron las historias fuera del valle las que la adaptaron. Viajeros y artesanos ambulantes llevaron el nombre a ciudades y puertos, donde se volvió motivo de broma o una punzada de miedo que contar a niños que nunca habían conocido el aroma a turba del hogar. En esas versiones foráneas, el humor negro y el folclore se fusionaron; la Púca pasó a ser una broma y un presagio. Pero en los valles donde el seto aún guardaba memoria, las viejas danzas continuaron: dejar leche, colocar una piedra del tamaño de un pulgar bajo el umbral, evitar monturas extrañas tras la puesta del sol. La gente aprendió a convivir con una inteligencia que podía verse como maliciosa o misericordiosa según lo bien que recordaran atender su mundo. Ese equilibrio moldeó la identidad del valle, y la Púca, como espejo y travesura, se aseguró de que esa identidad no fuera nunca del todo estática.
Encuentros en el valle
La gente del valle contaba los encuentros como los marineros cuentan tormentas: con detalles que envejecían hacia el mito y con especificidades que preservaban pequeñas verdades. El muchacho del carnicero que había visto a la Púca como un caballo negro describía el aliento del animal como olor a helecho y lluvia vieja. Habló de una noche en la que, embriagado por la bravata juvenil, encaramó la pierna al lomo de un semental y sintió que el mundo se inclinaba. Los cascos del caballo golpeaban la carretera como un tambor y las risas del chico se volvían finas y lejanas. No regresó hasta la mañana, cuando lo encontraron acurrucado tras el pozo del pueblo, aturdido y embarrado de ceniza de turba. Había, dijo, cabalgado hasta la cresta fuera de Darragh y vuelto en una hora que su reloj falsamente afirmaba que había durado toda la noche. El pueblo escuchó y le impuso la moraleja que preferían: no confíes en animales desconocidos. Pero otros que habían sido testigos de desenlaces distintos contradecían con historias más calladas en las que la Púca llevaba a alguien fuera del peligro en lugar de hacia él.

Los niños siempre fueron el foco de los cuentos sobre la Púca. Eran, según las madres más viejas, más permeables a lo más-que-humano. Un niño que escuchara el arrullo de una cabra extraña podría seguirla, su pequeña mano deslizándose por los barrancos hasta entrar en ese lugar que los mayores llamaban no-lugar. Las historias de niños seducidos por el canto se endurecieron en reglas. Sin embargo, también hubo relatos de pequeños traídos de lugares marchitos, mejillas sonrojadas y ojos llenos de cielos secretos. Uno de esos relatos venía de la familia de Oonagh Keane, cuyo hijo menor cayó en fiebre y apareció desaliñado y sonriente tras una noche de ausencia que no recordaba. Recitó, con la alteración propia de un niño, fragmentos de un camino bordeado por faroles y de una voz que olía a heno y pan viejo. Oonagh guardó un silencio prudente sobre si creía la versión del niño; la creencia, sabía, hace que el mundo tome otra forma.
Los labradores aprendieron sus propias evasiones. Cuando un campo se negaba a dar fruto, los trabajadores mayores recorrían las lindes con campanillas atadas al cinto y ramitas trenzadas con cabello para confundir a una Púca que pudiera brotar travesuras desde las raíces de la frustración. Tales prácticas muestran cómo el hábito humano reconfiguraba el patrón de la criatura. Con las décadas, ciertos caminos del valle ganaron reputación: una curva llamada la Misericordia del Zorro, donde viajeros juraban haber sido seguidos por un hombre que reía y cuyos huesos parecían doblarse de más; un hueco llamado el Arrullo de la Novia, donde una yegua rompía en carrera sin impulso de jinete ni fusta y volvía con un potro coronado por estrellas. Esas microhistorias formaron el atlas del valle, un mapa no de pueblos y tributos sino de vulnerabilidad y gracia.
La Púca también acechaba las relaciones entre vecinos. Cuando dos familias discutían por una franja de pasto común, el animal a veces adoptaba una forma que exacerbaba el miedo hasta que la disputa se consumía. En esos relatos la venganza a menudo venía velada como justicia. Una riña por derechos de pastoreo podía acabar con una familia descubriendo que su mejor vaca había desaparecido y con huellas de pezuñas en el rocío. La vaca extraviada volvía días después, extrañamente gorda y limpia. Los vecinos se acusaban mutuamente y luego cesaban cuando la Púca reaparecía en una forma que hacía estremecerse a ambas partes. Esas intervenciones incómodas favorecían los acuerdos. La lógica parecía indicar que el paisaje prefería el arreglo al derramamiento de sangre, y la Púca, por razones inescrutables para la ley humana, tendía a facilitar tratos mostrando pequeños ejemplos de quienes se negaban a recordar su dependencia mutua y la del suelo bajo sus pies.
Sacerdotes y poetas discutían sobre la criatura como si pudieran civilizarla con doctrina o definición. Algunos predicaban no prestar atención a tales espíritus, asegurando que la piedad y la oración volverían a la Púca impotente. Los poetas, por su parte, le daban personalidad y motivo, convirtiéndola en figura que castigaba solo a quienes lo merecían. Los aldeanos, en privado, ignoraban la mayoría de esos debates y se ocupaban de lo práctico: vallas remendadas, ofrendas hechas, niños mantenidos al alcance del brazo tras el crepúsculo. Las historias pasaban entre vecinos como recetas para el tiempo: probadas, ajustadas y transmitidas. Fue la práctica lenta y tenaz de convivir con lo desconocido la que forjó la sabiduría del valle.
No todo encuentro dejaba huella de miedo. Hubo noches alegres en que un grupo desaliñado de segadores juró que un caballo oscuro transformó su hilera de guadañas en una canción suave y luego desapareció con un resoplido que se oía como un hombre aclarando la garganta. Los hombres contaron la historia en la taberna como quien cuenta una pesca milagrosa, adornándola y redondeándola hasta que incluso los escépticos asentían ante la humildad de un gozo pequeño y sin precio. Esos sucesos tejieron a la comunidad de un modo que una tragedia única y dura no podía. La Púca, en esas versiones, actuaba menos como castigadora y más como instigadora de perspectiva, recordando a la gente lo escaso y repentino que puede ser el deleite en una vida de trabajo cuidadoso.
Uno de los encuentros más persistentes fue el del jinete nocturno. Los relatos compartían rasgos: una cabalgata extraña emergiendo de la niebla, el trueno de pezuñas regresando en amaneceres vacíos y quienes despertaban para hallar sus sillas de montar desaparecidas o sus botas empapadas junto al hogar en disposiciones desconcertantes. Esas historias servían como metáforas del riesgo y del ajuste de cuentas. Un hombre que descubría sus campos más lozanos que el año anterior podía atribuirlo a un paseo que no recordaba; otro que volvía con una cicatriz que no cerraba veía en esa marca la cuenta de alguna deuda impaga. Los paseos de la Púca se volvieron, pues, un libro de cuentas: pagos hechos, impagos o misteriosamente remitidos por una criatura cuya contabilidad los vivos no podían comprender del todo. Por medio de tales relatos, el valle mantenía el equilibrio: atendiendo sus pequeñas deudas y reconociendo que la tierra podía juzgar por sí misma cómo se la había tratado.
Con el paso del tiempo, conforme la villa envejecía y los jóvenes marchaban hacia puertos y ciudades que ofrecían sueldos regulares y mapas nuevos, las historias volvieron a transformarse. Las mentes urbanas convirtieron a la Púca en espectáculo, tema de papel y exhibición más que en vecino con quien negociar. Pero el valle guardó sus medias sospechas y su medio respeto como los pelos que quedan pegados a una prenda vieja. Incluso quienes se marcharon llevaron un germen del relato a sus nuevas vidas, contándolo en habitaciones donde el humo de turba era un rumor y la luz de la luna un modelo importado. La Púca, en consecuencia, pasó a ser muchas cosas para muchas gentes: advertencia, maravilla, chanza y, para los testarudos, motivo para mantener los setos reparados y los umbrales salados. Prosperaba mejor donde la tierra no estaba ni abandonada ni arreglada hasta hacerse irreconocible, en esos lugares liminales donde historia y tiempo se polinizan y donde la gente seguía dejando leche en el alféizar por costumbre más que por superstición. Los encuentros continuaron, y con ellos la tarea de traducirlos.
Finalmente, en esos encuentros la Púca enseñó una lección más constante que las demás. Insistía en que la atención humana transforma el mundo. Cuando se presta cuidado —cuando se arreglan las vallas, cuando el chisme cede al cuidado—, las travesuras de la Púca disminuyen. Cuando rigen el abandono, la codicia o la crueldad, la criatura se vuelve más activa y más punzante. No es una moraleja ordenada sino una práctica: cuida la tierra y cuida a los demás, y verás que la curiosidad se vuelve menos peligrosa y más instructiva. Quienes escucharon esas historias aprendieron a vivir con menos certezas y más paciencia, entendiendo que un valle siempre albergará más relatos de los que una sola persona puede sostener y que algunas criaturas existen para complicar, más que para clausurar, la labor humana de dar sentido.
La noche del ajuste de cuentas
La noche del ajuste de cuentas no llegó tanto como un acontecimiento singular, sino como una concatenación de pequeñas erosiones. Años de abandono habían ensanchado una grieta obstinada entre dos familias que antaño compartían los trabajos invernales y el pan. La disputa comenzó por una franja de marisma donde los juncos crecían espesos y útiles. Se estiró y endureció en querella, y la querella en vandalismo: vallas arrancadas, herramientas extraviadas, insultos garabateados en las puertas. La tierra sufrió y los animales respondieron con dolores y nacimientos extraños. Era un veneno lento que se tragaba por rutina hasta que alguien despertaba y se daba cuenta de que el sabor había cambiado. En un valle que se enorgullecía de la lenta y comunal reparación de tales daños, esa brecha se volvió una herida que todos podían ver.

Cuando una piara de vacas irrumpió en un campo y regresó con mechones de pelo faltantes y la mirada lejana, el concejo del pueblo se reunió primero en la taberna y luego en la iglesia, como era costumbre. Debatieron una cura: acciones legales, la intercesión de los sacerdotes o un sacramento comunitario de disculpa. Pero la Púca tenía otra idea. Llegó esa noche como un caballo sin jinete con arreos de helecho trenzado e hilo de plata. Recorrió la frontera entre las dos propiedades y luego eligió una ruta que no era ni mapa ni ley. La Púca realizó pequeñas intervenciones: una verja se cerró sola, una mano halló una herramienta extraviada, un juguete infantil rodó desde debajo de un cobertizo con un curioso y deliberado sentido del tiempo. Eran pequeños milagros, y no todos apuntaban a la reparación. Eran, más bien, una serie de empujones que se negaban a declarar a quién favorecían. A la mañana siguiente, ambas familias descubrieron que sus gallinas se habían alineado a lo largo del borde del pantano disputado y habían comenzado a cacarear en un ritmo sincopado. Los aldeanos tomaron aquello como señal: la tierra pedía una tregua, o al menos atención.
Lo que distinguió esa noche fue un suceso más inquietante. Un hombre llamado Tomás, que había sido especialmente bravo de palabra y amargo en los hechos, salió pasada la medianoche a revisar sus estacas de límite. Contó que se topó con una visión que dejó a todo el pueblo conmocionado: una procesión de formas que podían ser jinetes o árboles, atravesando la marisma con un sonido como un mar de juncos. Una de esas formas se separó y se colocó junto a él, y Tomás la vio en la figura de un hombre con la cara como cuero agrietado y ojos que ardían blancos. La Púca, en ese relato, no habló, sino que presionó la palma de Tomás contra una piedra y dejó la impresión de una pezuña en su piel. Tomás llevó esa marca durante semanas despierto, y le picaba como una promesa. Se sintió observado y luego, lenta y a regañadientes, avergonzado. Si la marca de la pezuña fue ilusión, sueño febril o veredicto de la tierra importaba menos que el hecho de que cambió el comportamiento del hombre. Tomás devolvió las herramientas del vecino, remendó vallas sin protesta y comió sus comidas con más mesura. La comunidad notó el cambio y acabó creyendo que había sido provocado por algo fuera de sus pequeños concejos.
Los veredictos de la Púca son más espejos que edictos. Reflejan lo que un lugar ha permitido y lo que necesita. Tras la noche del ajuste de cuentas, la gente empezó a dejar algo más que leche: pan en los cruces, ristras de cebada en los umbrales, pequeños paquetes de carne salada colocados en árboles huecos. Algunos de esos actos eran apaciguamientos, otros ofrendas y otros medidas pragmáticas para evitar que los animales se perdieran en travesuras. La distinción importaba a quienes creían que podían cambiar su destino con buenas obras o ganando favores. Pero las mujeres mayores que guardaban las historias para todos coincidían en una aritmética más antigua. Decían que la Púca no tenía un libro de crédito sino un apetito por el equilibrio. Si la injusticia había inclinado la balanza del valle, la criatura empujaba hasta que el equilibrio regresaba. Empujaba con dientes y risa, con pezuña y susurro, hasta que la gente se recalibraba.
Tras las reparaciones, la marisma cambió. Los juncos que habían estado raquíticos crecieron lo suficiente para sostener un nuevo sendero. El campo produjo una cosecha sólida y sorprendente en un año en que las tierras vecinas flaqueaban. Esto no probaba tanto la benevolencia de la Púca como la capacidad del valle para sanar cuando su gente recordaba cómo cuidarlo juntos. El relato se endureció hasta convertirse en una parábola sobre la cooperación. Jóvenes y viejos contarían la historia luego como ejemplo de cómo dejar la codicia sin control hace que lo salvaje responda de maneras que no pueden ser contenidas por tribunal o sermón. La Púca no era ni juez ni salvadora; era, en este relato, un mensajero que prefería la improvisación al simple moralismo.
Los aldeanos más reflexivos aprovecharon el episodio para examinar el miedo y la rendición de cuentas. Establecieron nuevos patrones de negociación: una reunión mensual en el prado comunal, una lista de faenas compartidas que rotaba entre las casas y una especie de juramento vinculante por el cual cada cosecha produciría una porción obligatoria para uso común. Esas prácticas no eran solo funcionales sino también performativas: el pueblo escenificó el cuidado para que la Púca sintiera menos necesidad de escenificar incomodidad. En esos rituales la comunidad aprendió una disciplina de la atención: se requiere trabajo y buen humor para sostener relaciones con los vivos y con lo más-que-humano.
En algunas versiones posteriores la Púca se suavizó; en otras, se endureció. El núcleo de la lección, sin embargo, se mantuvo. Cuando la gente descuidaba sus responsabilidades con la tierra y con el vecino, el mundo se hacía notar de maneras torpes y a veces violentas. Cuando se cumplían esas responsabilidades, el mundo se ablandaba. La Púca actuaba como una veleta del comportamiento humano, girando hacia los vientos del abandono y luego desviándolos cuando comenzaba la reparación. La historia es menos un sermón moralista que una teología práctica: la tierra recordará cómo fue tratada, y actuará conforme a esa memoria.
Con las estaciones, la memoria de la noche del ajuste de cuentas se suavizó hasta ser costumbre local. Los niños aprendieron a cantar los nombres de las piedras limítrofes para que no se olvidaran. Los campesinos recorrían los setos juntos dos veces al año. El viejo Tomás conservó la marca de la pezuña por el resto de su vida, una pálida media luna en la muñeca que hacía que los niños lo miraran y que los extraños formularan preguntas que eran demasiado corteses para terminar. Él decía, cuando se lo preguntaban, que la Púca tenía la forma de hacer a la gente honesta cuando la honestidad era lo más barato. Si Tomás creía en lo sobrenatural o simplemente en una historia que cambió cómo vivía era menos relevante que el hecho de que transformó sus días. El valle recuperó una especie de equilibrio, imperfecto y frágil, que exigía cuidado como cualquier ser vivo. La Púca se retiró entre los setos, contenta quizá con la certeza de haber hecho su trabajo y de haber devuelto el registro a un estado en que las manos humanas pudieran volver a escribir en él sin temor a una corrección instantánea.
Así fue como el valle aprendió a vivir junto a una criatura que prosperaba en la incertidumbre. La Púca siguió siendo una presencia, a veces un problema, a veces un proverbio. La gente siguió dejando leche, mantuvo las puertas cerradas y continuó contando la historia mientras caminaba de campo en campo, enseñando a la siguiente generación el oficio de la atención. La noche del ajuste de cuentas cerró en una extraña paz: la realización de que las perturbaciones tenían un propósito y que la reparación exigía humildad. En aquellos años el valle recordó cuidar no solo sus vallas sino también sus relatos, garantizando que la historia de la Púca fuera menos fuente de terror y más depósito de sentido compartido.
Conclusión
Las historias perduran porque obrantes sobre el corazón del mismo modo en que el tiempo obra sobre la tierra. La historia de la Púca no es solo la de un cambiaformas travieso; es el relato de cómo una comunidad aprende a vivir en la tensión entre el cuidado y el abandono, entre la superstición y la bondad práctica. La Púca rehusó las categorías ordenadas. A veces castigaba, otras veces ayudaba, y con frecuencia actuaba como provocadora, mostrando a la gente las consecuencias de sus actos al reorganizar su mundo. Las múltiples versiones del cuento nos recuerdan que la frontera entre maravilla y miedo es porosa y que la narrativa misma forma parte del trabajo de cuidar el mundo. Si existe una moraleja, es una práctica: vigila tus umbrales, remienda tus vallas y recuerda que la atención cambia los resultados. En ese recuerdo radica la magia más verdadera, la que hace florecer los setos, devuelve a los niños desde los márgenes y da a los vecinos motivos para sentarse juntos junto al hogar. Vive con cuidado, y las travesuras de la Púca serán en la mayoría de los casos un empujón hacia la reparación antes que hacia la ruina. Deja que el abandono se pudra, y la tierra hablará en su propio idioma hasta que los oyentes humanos, por fin, aprendan a traducir.