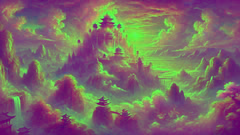Introducción
En el crepúsculo sombrío de la dinastía Shang, China temblaba al borde de la catástrofe. La gran capital, Zhaoge, otrora orgullosa y resplandeciente, ahora resonaba con temores secretos y el sigiloso andar de conspiradores. En el corazón de sus salones de mármol se sentaba el rey Zhou, un hombre cuya crueldad se había vuelto legendaria. Cada uno de sus caprichos, envalentonado por los susurros de su hermosa pero malévola consorte Daji, enviaba oleadas de terror por todo el imperio. Los templos ardían, los sabios desaparecían y el pueblo llano rezaba por su salvación bajo la pálida luz de los altares ancestrales. Sin embargo, en los cielos sobre el monte Kunlun, ojos inmortales observaban y aguardaban. El antiguo Emperador de Jade, soberano divino del orden celestial, reunía a su augusto consejo. Allí, el destino de los mortales se pesaba en la balanza de la justicia cósmica. En secreto, inmortales y dioses debatían: ¿Había llegado el momento de poner fin al caos terrenal e invertir nuevos guardianes para el mundo de los hombres? ¿Sucumbiría la Shang ensangrentada ante una Zhou más noble, o la oscuridad engulliría la tierra? Cuando los tambores de guerra retumbaban y la magia espesaba el aire, surgían héroes legendarios: Ji Fa, el firme príncipe de Zhou; Jiang Ziya, el enigmático estratega con un destino escrito entre las estrellas; Nezha, el joven rebelde portador de armas divinas; y Yang Jian, el guerrero de tres ojos que ocultaba sus propios secretos. Espíritus, monstruos y dioses entrelazaban su destino con los mortales mientras los ejércitos de Shang y Zhou se enfrentaban bajo estandartes de fuego y trueno. En este tapiz turbulento de ambición, venganza y esperanza, cada batalla resonaba no solo en el mundo mortal, sino también en los propios cielos. La historia de la Investidura de los Dioses es una de transformación, donde mito e historia se entrelazan y donde el coraje de unos pocos puede definir el destino de todos.
Los últimos días de Shang: Tiranía y Desesperación
En las cámaras más recónditas de Zhaoge, los excesos del rey Zhou aumentaban con cada estación. Los grandes banquetes se volvieron más indecentes, los salones dorados llenos de risas tan crueles como el gruñido de un lobo. Pero fuera de estos muros, el corazón del imperio se marchitaba. Daji, cuya belleza solo era igualada por su apetito por el sufrimiento, merodeaba el palacio con ojos como jade pulido. Su presencia era una tormenta—capaz de arrasar con los sabios, los justos y los inocentes. Los ministros callaban, temerosos de perder la lengua. Los sacerdotes que predicaban compasión desaparecían sin dejar rastro. Incluso los ancestros reales parecían estremecerse en sus frías estatuas de piedra. Rumores flotaban por la capital: el rey Zhou había ordenado la creación del Paolao, una monstruosa columna de bronce calentada al fuego, para castigar a los disidentes. El pueblo, azotado por impuestos de guerra y hambrunas, miraba cómo sus vecinos desaparecían en la noche y aprendía el silencio del miedo.

En aldeas distantes, la resistencia titilaba como una vela terca. Ancianos se reunían bajo viejos árboles de langosta, susurrando historias sobre los virtuosos orígenes de Shang, hoy olvidados por un gobernante hechizado. Entre ellos, algunos aún creían en la profecía—que el Mandato del Cielo podía ser revocado y que surgirían nuevos héroes. Muy al oeste, en los valles de Zhou, uno de estos héroes se preparaba. El príncipe Ji Fa, noble y justo, escuchaba las historias de su padre Ji Chang, el sabio Señor del Oeste encarcelado en Zhaoge. Su corazón ardía por la vergüenza del sufrimiento de su pueblo, pero su mente permanecía lúcida. Sabía que aún no era el momento; la paciencia era la virtud de quienes cambiarían el mundo.
Mientras tanto, el destino despertaba en el monte Kunlun. El inmortal Maestro Yuanshi Tianzun convocó a sus discípulos, advirtiendo el desequilibrio del mundo. Entre ellos estaba Jiang Ziya, de barba blanca y mirada aguda, quien había vagado décadas en busca de significado. Ahora, como anciano, su momento se acercaba. Con una vara de bambú al hombro y una mirada que atravesaba velos de ilusión, Jiang Ziya descendió la montaña, cargando la invisible orden de restaurar el orden e investir nuevos guardianes para la humanidad. No estaba solo. Los espíritus sentían los vientos cambiantes; zorros, serpientes y espectros vengativos reptaban por las grietas del mundo, atraídos por el caos. Los propios dioses discutían el destino de los mortales. Cada alma—divina o no—sentía la tormenta venir.
En la capital, la crueldad de Daji se intensificaba. Disfrutaba el sufrimiento que causaba, animando al rey Zhou a cometer actos cada vez más monstruosos. Pero bajo su risa hervía una rabia ancestral: Daji no era simple mortal, sino un espíritu zorro disfrazado, enviado para corromper y destruir. Sus sirvientes, fieles solo al miedo y al oro, deambulaban por la ciudad a su antojo. El pueblo de Zhaoge se tornaba marchito y de ojos vacíos, sus oraciones no hallaban respuesta. Aun así, la esperanza sobrevivía en secreto: en mensajes cifrados de los leales, en ofrendas en templos a dioses olvidados y en sueños de niños que veían ejércitos de luz marchando bajo banderas de trueno.
Intrigas Celestiales: El Reunirse de los Héroes
Con la llegada del temprano frío primaveral sobre la tierra, las cumbres sagradas del monte Kunlun brillaban en anticipación. Salones celestiales lucían una luz nacarada, donde inmortales ancestrales debatían el rumbo del destino. El decreto del Emperador de Jade era claro: el mundo no podía soportar más la crueldad de Shang. Nuevos dioses serían elegidos—no por capricho, sino por pruebas. Las listas se trazaron: mortales cuya valentía, lealtad o sabiduría podrían convertirlos en estrellas. Pero antes debían luchar, sangrar e incluso morir en el crisol de la historia.

Jiang Ziya, designado primer ministro del Cielo, cargó un peso indescriptible. Su senda lo llevó a Xiqi, cuna de la resistencia Zhou. Allí halló a Ji Fa y sus fieles: Huang Feihu, otrora poderoso general de Shang que desertó horrorizado por la barbarie del rey Zhou; Nezha, el tempestuoso joven renacido de un loto; y Yang Jian, misterioso y sereno, cuyo tercer ojo penetraba las mentiras de dioses y hombres. Cada héroe portaba cicatrices y secretos propios. Huang Feihu lloraba familiares víctimas de la furia de Daji. Nezha buscaba redención por antiguas rebeldías. Yang Jian guardaba una herencia divina y un propósito conocido solo por los cielos.
Juntos, bajo la guía de Jiang Ziya, los héroes tejieron alianzas. Señores valientes de pequeños reinos prometieron su apoyo, inspirados por visiones o atormentados por pesadillas. Estandartes se multiplicaban—tigres carmesíes, dragones dorados y grullas ascendentes—todos reunidos bajo la bandera de Zhou. En consejos secretos, Jiang Ziya adivinó días propicios para el combate y diseñó estrategias tan intrincadas como las propias estrellas. Sin embargo, por todo su coraje, los guerreros Zhou enfrentaban desafíos abrumadores. Los ejércitos de Shang los superaban diez a uno, liderados por caudillos más ambiciosos que misericordiosos. Y estaban los defensores sobrenaturales de Shang: generales demoníacos, espíritus vengativos y hechiceros de artes prohibidas. La lucha mortal sería solo la mitad de la guerra.
De vuelta en Zhaoge, Daji y sus secuaces no permanecieron inactivos. Ella conjuró llamas de zorro para espiar a sus enemigos y susurró veneno al oído del rey Zhou. Convocó a una hueste de espíritus: serpientes milenarias, sabuesos fantasma y asesinos letales en velos de medianoche. Por la noche, formas espectrales se deslizaban sobre los muros de la ciudad. Algunos buscaban leales a Zhou; otros acechaban los sueños de generales, sembrando terror y duda. Pero incluso Daji podía percibir una nueva fuerza en ascenso. La vieja magia estaba cambiando: el propio Cielo había tomado partido.
Las Llamas de la Guerra: Batallas de Dioses y Mortales
La guerra llegó con trueno. Los ejércitos de Zhou y Shang se encontraron en campos convertidos en lodo por la lluvia y la sangre. Las tácticas de Jiang Ziya a menudo cambiaban el rumbo: en Muye, atrajo a las fuerzas de Shang hacia una emboscada usando falsos estandartes e ilusiones tejidas con talismanes. Las ruedas llameantes de Nezha abrasaban filas enemigas, su lanza centelleaba como el rayo. El tercer ojo de Yang Jian ardía en la batalla, revelando amenazas ocultas—trampas encantadas, monstruos cambiantes y hechiceros cubiertos de humo. Huang Feihu cabalgaba en la vanguardia, su armadura brillaba con los estandartes ondeando como colas de cometa. El choque de los ejércitos estremecía el cielo.

Sin embargo, cada lucha humana tenía su réplica en el reino espiritual. El aire se espesaba de magia—los inmortales aparecían en colinas distantes, con túnicas ondeando mientras guiaban el destino de los héroes abajo. A veces, los dioses descendían disfrazados de mendigos o monjes errantes, poniendo a prueba la virtud de los generales. Los espíritus susurraban advertencias a los dignos o sembraban confusión entre los malvados. En una batalla crucial, Nezha se enfrentó a un general demoníaco: un gigante de cuerpo de hierro y aliento de fuego. Lucharon bajo cielos oscuros por la tormenta. Nezha, herido pero indemne, invocó sus armas divinas—el Anillo Universal y el Cinturón Armilar Rojo—para destrozar la armadura del adversario y enviarlo de vuelta al inframundo.
En otros frentes, Ji Fa y Huang Feihu asaltaban puestos avanzados de Shang protegidos por bestias mágicas—leones de nueve cabezas y águilas de trueno capaces de partir montañas con su rugido. En el Cruce del Río, Yang Jian invocó viento y neblina para cubrir la retirada, frustrando una emboscada mortal. Pero por cada victoria, sufrían pérdidas. Guerreros leales caían, sus nombres serían honrados en la investidura celestial. Grandes señores se sacrificaban para salvar a sus hombres. La causa Zhou se forjaba en la victoria y en el dolor.
De regreso en Zhaoge, la brujería de Daji se volvía desesperada. Lanzó maldiciones sobre la tierra—plagas de langostas, sequías antinaturales y ríos teñidos de rojo. A pesar de su astucia, aparecían grietas. La fe del pueblo en el rey Zhou se desmoronaba. Incluso entre sus generales, la duda germinaba. El Mandato del Cielo se le escapaba de las manos.
Conclusión
Cuando el polvo se asentó sobre los campos desgarrados por la guerra, un silencio cubrió la tierra. Los últimos defensores de la dinastía Shang se dispersaron o se rindieron, sus banderas pisoteadas en el barro. El rey Zhou, sin fieles ni fortuna, huyó a su palacio en llamas. Finalmente, las ilusiones de Daji se desvanecieron; despojada de su glamour, fue revelada y castigada por quienes había atormentado. Entre las ruinas de Zhaoge, el pueblo lloró y celebró a la vez, pues el tirano había caído, aunque la nueva aurora era incierta.
Desde el monte Kunlun, los ojos inmortales contemplaron el nacimiento de un nuevo orden. Jiang Ziya, exhausto pero resuelto, ascendió para investir a los dignos entre los héroes caídos—aquellos cuya lealtad, sacrificio o valor brillaron con más fuerza. Sus nombres resonarían como dioses y estrellas, guardianes del trueno, la lluvia y el propio destino. Ji Fa fue coronado como el rey Wu de Zhou, sabio y justo, restaurando la paz en una tierra castigada. Los templos se reconstruyeron, los campos se sembraron de nuevo y la esperanza floreció donde antes reinaba el miedo. Sin embargo, aun cuando el Cielo sonrió al ascenso de Zhou, las leyendas susurraron que el equilibrio debe ser siempre vigilado. El ciclo de dioses y mortales continúa—una lección esculpida en los huesos de la historia, tan antigua como la propia China.